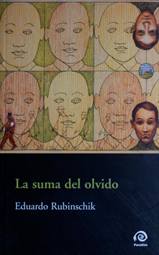Eduardo Rubinschik, un Dostoievski porteño

Este autor argentino de origen ruso ha escrito una novela ambientada en el San Petersburgo del siglo XIX. Fuente: Javier Heinzmann
¿Por qué escribir una novela ambientada en el San Petersburgo del siglo XIX y además con el estilo narrativo de esa época?
Para mí hay dos motivos, uno tiene que ver con el gusto por esa literatura que visité en distintos momentos. Y otro tiene que ver con los orígenes, porque no tengo mucha información sobre mis ancestros rusos o bielorrusos, de donde provenían mis abuelos paternos.
La literatura rusa del siglo XIX era la plataforma adecuada para desarrollar esta historia particular que escribí. Ciertos modismos de la traducción de esa literatura del ruso al español fueron retroalimentando la historia, y empezó a armarse un ida y vuelta.
Eduardo Rubinschik
Nace en Buenos Aires en 1967. Descendiente de judíos rusos que llegaron a la Argentina a principios del siglo XX.
Su novela La suma del olvido (2009) fue premiada por el Fondo Nacional de las Artes en 2008. Actualmente está preparando una nueva novela que será publicada en 2013.
Tu forma de describir la ciudad es a través de las sensaciones: los olores, la luz, el clima… sin referencias a lugares conocidos ¿Cómo llegas a conocer San Petersburgo?
No conozco San Petersburgo personalmente, la conozco a través de las lecturas que me llevaron a imaginarlo. Sabía que San Petersburgo es una ciudad enclavada sobre un pantano y que eso generaba en obras de Dostoievski o Gógol esos ambientes fantasmagóricos.
También que socialmente tenía el sadismo y determinadas diferencias de clase; entonces empecé a imaginar los barrios y las casas, pero nunca me documenté, no hice un trabajo de investigación histórica, en todo caso hice una investigación poética.
Los personajes de tu novela están dibujados de forma grotesca y mezquina ¿Por qué? ¿No hay demasiado ensañamiento con los personajes?
En este texto en particular la premisa del humor era importante. Esa especie de lógica de amo y esclavo y de reversión donde el esclavo pasa a ser amo y el amo esclavo me interesaba como efecto cómico. Y además de ese patetismo de “El capote” de Gógol o del fracaso de inserción social en “El doble” de Dostoievski también eran elementos que me interesaban, pero en ese sentido no creo que me haya ensañado más con mis personajes que esos autores.
Además la aspiración de ascenso social no es algo que me resulte simpático, por eso que el protagonista que tiene esos golpes de suerte, que no logre acceder a ese ascenso pero que no tenga un final tan trágico era una manera de redención del personaje.
Hay una deshumanización de las relaciones basadas en la tiranía y la traición ¿era así la sociedad de esa época?
La novela no es una representación realista, pero sí creo que había mucho despotismo en esa época, eso se ve también en Gogol y Dostoievski, están esa rigidez de estamentos estancos y esas situaciones que a través del casamiento aspiran a pasar a ser otra cosa, el desprecio hacia el inferior, todo eso está absorbido por el contagio de la lectura, aunque tengan algún tinte especial puesto por mí.
De La suma del olvido se ha dicho que es como un Dostoievski en Buenos Aires ¿Qué conoces y qué te interesa de esa literatura?
No soy un erudito que se haya leído quinientas obras de literatura rusa, hice lecturas salteadas. Me han impactado mucho Dostoievski y Tolstói y el espíritu lúdico de Gógol. Dado que desconozco el contexto, que no respiré el lugar, no puedo tener ese grado de realismo que sí tiene Gógol.
La mañana que me desperté diciendo voy a escribir una novela rusa del siglo XIX, lo que más me interesaba era la posibilidad de plasmar en mi historia una suerte dramática que tiene esa literatura, de una intensidad de los conflictos y tratar la interioridad del alma o de la psique, y ese era el nudo para mí. El nudo era poder contar desde ese dramatismo.
En mi anterior novela Lisboë o las partes del agua el protagonista termina recalando en Rusia en el siglo XIX. Esto abrió la puerta para lo que después fue “La suma del olvido” sin yo proponérmelo. Me introdujo en el ambiente y ahí seguí.
Tus antepasados son rusos ¿Cómo y por qué llegaron a la Argentina?
Mis dos abuelos por vía paterna eran judíos rusos. Mi abuelo era de un pueblo rural del distrito de Minsk, esto es lo que me refirió mi padre. Vino aquí como tantos inmigrantes huyendo del hambre después de la revolución, hacia 1920. Llegó con 18 años con una hermanita de dos años. La hermana pudo ser llevada después a EE UU para encontrarse con su padre, pero mi abuelo al ser mayor de edad ya no pudo ir.
Mi abuela era de Pinsk, la ciudad bielorrusa, y también vino escapando del hambre y del antisemitismo. Luego ellos se conocieron aquí.
¿Se mantienen tradiciones y costumbres rusas en tu familia?
Todavía en casa de mis padres se puede ver un velador que fue hecho con un samovar. Hay también un cuadro que me impactó mucho en la infancia y tal vez por eso la pintura tenga presencia en la novela. Era un cuadro de la estepa rusa con una especie de reno.
Pero mis abuelos murieron cuando yo era chico así que mucho de sus orígenes no me llegó. Hay que tener en cuenta que mis abuelos vinieron jóvenes y se hicieron adultos aquí. Aún así mi padre algunas palabras en ruso recuerda. Pero sin embargo el origen está, no creo que por sí sola la literatura me haya influido para escribir esta historia.
¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy trabajando en varias novelas simultáneamente. En realidad hay una que está casi terminada y ya tengo editorial para publicarla este año. Es una novela porteña, mi parte rusa queda cerrada de momento. También me gustaría experimentar la posibilidad de traducir “La suma del olvido” al ruso.
Todos los derechos reservados por Rossíiskaia Gazeta.
Suscríbete
a nuestro boletín
Reciba en su buzón el boletín informativo con los mejores artículos sobre Rusia: